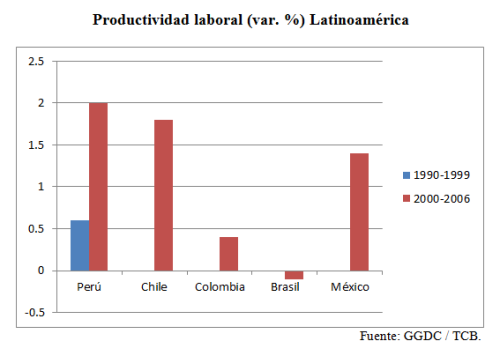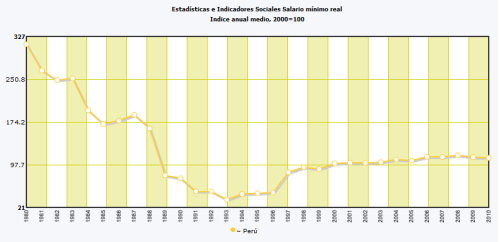2.
El espíritu de la restauración
Breve presentación histórica de los principales aspectos políticos vinculados con las interpretaciones más conservadoras de la ‘reforma de la recepción’ del Vaticano II
Hay, en efecto, una larga tradición en la jerarquía de confrontación con la Ilustración. Puesto que, en el Discurso a la Curia del 2005 (desde ahora DC), Benedicto XVI dice que el error fundamental en la interpretación del Vaticano II es asumir que se trataba de una Asamblea Constituyente, voy a destacar el componente político de esa tradición. Desde luego, la crisis histórica de la humanidad no la percibe el Papa solo desde una óptica política, pero le otorga a ese aspecto un lugar central. En esto, Benedicto XVI parece endosar una vieja percepción papal: la crisis proviene de los sucesivos y cada vez más perniciosos efectos de la revolución americana, la revolución francesa, el liberalismo, el socialismo, la revolución bolchevique y la democracia liberal. ¿Cuál es el denominador común de concepciones tan disímiles? Todas se enfrentaron a la monarquía, que para Tomás de Aquino es el principio racional de unidad, sin el cual, cualquier otra forma de gobierno pierde sentido (ST I-II 105, 1). Puesto que para la filosofía aristotélico-tomista la democracia por sí sola, sin un soberano y sin aristocracia, es un vicio de la política, podemos decir que en la tradición hay una resistencia ideológica al anti-monarquismo post-revolucionario y sus secuelas liberales.
En la era napoleónica, la Iglesia era un Estado monárquico con una gran extensión territorial y una población numerosa. Como cualquier otro Estado de su tiempo, tuvo que enfrentar levantamientos inspirados en la demanda de soberanía popular que la Revolución francesa había desatado en Europa. En el frente externo, la idea de la revolución golpeó al Papado cuando los monarcas, viendo amenazado su poder, crearon Iglesias nacionales independientes de Roma. En el terreno ideológico, pensadores católicos como Lamennais, Mazzini y Rosmini propagaban ideas liberales que demandaban cambios profundos en la organización y conducción del Estado Romano. Para contrarrestar esas exigencias de modernización, Gregorio XVI (1831-1846) condenó en la encíclica Mirari vos (1832) las doctrinas falsas de la libertad de religión, la libertad de conciencia y la libertad de prensa, que calificó de locuras execrables que no hacían sino ahondar la corrupción de la verdad y fomentar la vida licenciosa (Chadwick 2002, 23).
Aquí quiero destacar un pasaje de Benedicto XVI en DC. Bajo el procedimiento crítico de distinguir siempre lo necesario de lo contingente en los nuevos contextos, el Papa señala que las formas históricas concretas pueden sufrir cambios, pero los principios seguir siendo válidos. Su ejemplo es la libertad de religión. En principio, la libertad de religión es inaceptable si se plantea en el contexto ideológico de una incapacidad del hombre de encontrar la verdad. Ese contexto desvirtúa el sentido de la libertad de religión y la transforma en “canonización del relativismo”. En consecuencia, la libertad de religión, así comprendida, “no la puede aceptar quien cree que el hombre es capaz de conocer la verdad de Dios.” Pero, si el contexto varía y permite que la libertad de religión se comprenda como una necesidad de la convivencia humana, entonces se muestra como consecuencia intrínseca de otro principio, según el cual la verdad no se puede imponer desde fuera, sino que debe ser aceptada solo por convicción personal. Vista desde este principio, se hace compatible con la fe. Dicho de otra manera, Gregorio XVI no se equivocó en principio cuando condenó la libertad de religión proclamada por el “liberalismo radical” de su tiempo, porque en su contexto ella implicaba la homologación de todas las religiones, lo que sigue siendo inaceptable. Así, pues, cuando la letra del Vaticano II reconoce la libertad de religión, no comete el error de aceptar en principio la homologación, sino solo reconoce, en el nuevo contexto, el “principio esencial del Estado moderno” de no imponer la fe, que es también un antiguo patrimonio de la Iglesia.
Como enseña la larga trayectoria de la retórica eclesiástica, siempre es posible separar lo contingente de lo necesario de la manera más conveniente para la exposición adecuada de una verdad. Pero no siempre es una tarea fácil. Con Pío IX (1846-1878), el sucesor de Gregorio XVI, las cosas se tornaron algo más complejas.
Breve resumen del Papado de Pío IX

Europa se alegró cuando el recién electo Pío IX amnistió a 400 presos políticos y al año siguiente anunció que tenía un plan, llamado Consulta, para implementar un sistema representativo en los dominios pontificios (Chadwick 2002, 69-70). Por un tiempo se creyó que la Curia había elegido a un papa liberal, porque, al comienzo de su gobierno, Pío IX mostró afinidad con las ideas liberales. Tenía dudas acerca de si un régimen constitucional era compatible con la soberanía temporal y la suprema autoridad espiritual del papa (Chadwick 2002, 72); pero, como esas dudas no lo atormentaban, convocó a algunos civiles y clérigos liberales, incluido Rosmini, para que lo asesoraran en la transformación de la Iglesia en un Estado constitucional moderno. Rechazó, sin embargo, las insistentes presiones internas y diplomáticas para que se uniera a la guerra de independencia de los Estados italianos contra Austria. A raíz de esa negativa, se produjeron graves disturbios y levantamientos en sus territorios. En setiembre de 1848, su Primer Ministro, el abogado Peregrino Rossi, a quien el Papa acababa de designar y en quien había puesto sus esperanzas de pacificación, fue asesinado cuando ingresaba al Parlamento. Poco tiempo después la violencia magnicida alcanzó su pico máximo cuando una bala mató al capellán del Papa, quien estaba al lado del pontífice mientras éste daba una alocución en el balcón del Palacio. Estos hechos condujeron al estallido de la revolución en todos los territorios de Roma. En noviembre, cuando se proclamó la República Romana, Pío IX tuvo que huir y buscar refugio en Nápoles.

Garibaldi trata de convencer a Pío IX de que la libertad es "una buena oferta". Caricatura inglesa de la época.
El experimento liberal había fallado; el Papa estaba en el exilio; las ideas de Rosmini fueron condenadas, sus obras registradas en el Index; y el ejército de Luis-Napoleón Bonaparte, llamado en auxilio del Papado para evitar la consolidación de la revolución o —desde los intereses de Francia— para evitar la expansión del poder austríaco. Mientras tanto, los revolucionarios en Roma convocaron una Asamblea Constituyente que, en febrero de 1849, declaró que el Papado había perdido definitivamente su poder temporal y que el catolicismo no era la religión del nuevo Estado (Chadwick 2002, 86). Si bien es cierto que la República Romana hizo esfuerzos por proteger a los miembros del clero, a quienes garantizó libertad de tránsito, la secularización de las propiedades de la Iglesia dio pie para que se desataran actos de violencia y se produjeran varios asesinatos de sacerdotes y monjas. El 20 de abril de 1849, mientras el ejército francés combatía en las puertas de Roma contra las tropas de Garibaldi por el control de la ciudad, desde su exilio, Pío IX dio una alocución que marcó el giro de su posición política.
“Toda justicia, virtud, honor y principio religioso ha desaparecido, y el horrible y antinatural sistema del socialismo y comunismo se ha propagado y domina a los creyentes para destrucción de la humanidad. Roma ha sido convertida en una selva de animales salvajes, y la invaden apóstatas, herejes y así llamados comunistas y socialistas, que odian la fe y enseñan sus perniciosos errores y pervierten las mentes.”
Cuando los franceses tomaron control de los territorios pontificios, el nuevo Secretario de Estado, el Cardenal Giacomo Antonelli, quien había sido financista y cercano colaborador de Gregorio XVI, puso en marcha el proceso de la Restauración de la monarquía absoluta. Entre otras medidas, Antonelli ordenó la persecución del clero y de los intelectuales que participaron en la República o eran afines a las ideas liberales.
El reingreso del Papa a Roma tuvo lugar en abril de 1850. En los veinte años que median entre su retorno y el estallido de la guerra franco-prusiana (1870), Pío IX logró retener el entorno de Roma con la ayuda de dos ejércitos extranjeros, el francés y el austríaco. En su política exterior, gracias a la habilidad de Antonelli, el Papa aseguró el apoyo del Imperio Austro-húngaro, abolió las Iglesias nacionales, restableció el centralismo, y consolidó el vínculo con las nuevas y florecientes diócesis de Norteamérica y Australia. En el campo doctrinal, atendiendo a un pedido mundial y convencido de que su sede estaba protegida del error por Dios, el Papa definió y pronunció el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Este fue un acto sin precedentes en la historia de la Iglesia, a través del cual un Papa, por sí y ante sí, añadía un dogma al caudal de las creencias necesarias para la salvación (Chadwick 2002, 121). Entre tanto, endureció aún más su lucha ideológica contra la cultura política moderna en varias encíclicas y alocuciones.

François Gabriel Lépaulle, Pío IX visitando a las tropas de Garibaldi (1868).
El Estado Romano tenía, según Pío IX, un carácter excepcional debido a su historia y a su vocación de salvaguarda de la independencia espiritual del Vicario de Cristo en el mundo. Por ello, tenía que ser una monarquía, no despótica, pero sí absoluta (Chadwick 2002, 92). La historia enseñaba que la Iglesia había traído la civilización a una Europa conformada por pueblos bárbaros. ¿Por qué tendría su soberano que conceder nada a la civilización moderna, si defendía valores eternos que la civilización moderna había corrompido al concebirse a partir del progreso material? Esos nuevos valores provenían de la libertad de conciencia y el completo abandono de la preocupación por la vida futura, y la Iglesia no podría reconciliarse con esa forma de pensar sin traicionar su misión (Chadwick 2002, 168-169). Cuando el Papa consultó a algunos clérigos acerca de este tema, el Obispo Gerbert de Perpignan le envió un listado de errores modernos que había redactado en su tiempo libre. Pío IX quedó fascinado por el documento, mandó integrar en él sus propias ideas y lo sometió a consulta interna. No solo los cardenales que habían preparado un borrador alternativo, sino un tercio de los obispos consultados se pronunciaron en contra. Particularmente los obispos norteamericanos y belgas, invitados a Roma para la canonización de los mártires del Japón, manifestaron su preocupación, porque el listado incluía la condena de la democracia, lo que colocaba a la Iglesia de sus países en conflicto con la constitución de sus Estados. Al filtrarse el borrador a la prensa, personajes católicos de renombre, como el político liberal francés Montalembert y el profesor universitario alemán Döllinger, se pronunciaron en contra (Chadwick 2002, 170-173).
Con todo, en la Navidad de 1864, el Papa hizo publicar el documento con el título Índice de los principales errores de nuestro siglo, más conocido como Syllabus, que contiene ochenta proposiciones, agrupadas en diez títulos. De los errores señalados me interesa destacar cuatro, porque creo que, no solo para los tradicionalistas como el Obispo excomulgado Marcel Lefebvre, sino incluso para los sectores más conservadores de la jerarquía del siglo XXI, in pectore, siguen siendo errores.
(1) Es un error creer que es un bien que la Iglesia esté separada del Estado y el Estado de la Iglesia (LV).
(2) Es un error creer que la ciencia de las cosas filosóficas y de las costumbres puede y debe declinar o desviarse de la autoridad divina y eclesiástica (LVII).
(3) Es un error creer que en esta nuestra edad no conviene ya que la Religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos (LXXVII).
(4) Es un error creer que el Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización (LXXX).
El Syllabus produjo no solo indignación y burla en la opinión pública adversa al catolicismo, sino rechazo y problemas de conciencia en una parte importante del mundo católico, sobre todo en quienes vivían bajo regímenes constitucionales. El fondo filosófico de esta contradicción dialéctica, que ha perdurado en el catolicismo desde el Concilio de Trento (1545) hasta hoy, fue explicado por Hegel en sus Lecciones de Filosofía de la Historia cuando caracterizó al Protestantismo como una religión que creó un ethos común al abolir la diferencia entre clérigos y laicos con el matrimonio de los sacerdotes. En ese nuevo ethos, el desempleo no era más una señal del cielo, sino aquello que la sociedad debía combatir mediante el progreso material, lo que creó nuevos valores cívicos y políticos; y la obediencia era libre, porque la conciencia obedece mandatos divinos que no contradicen la percepción política de lo racional; lo que posibilita, a su vez, la creación y el desarrollo progresivo de nuevas y cada vez mejores formas de gobierno. En la Iglesia católica, en cambio, Hegel veía cómo la conciencia se tenía que oponer en principio a las leyes seculares, porque la Iglesia es un Estado dentro del Estado (Hegel 1986, 492 ss.). Pues en lugar de desplegar con sabiduría esa característica excepcional del catolicismo, el Syllabus agudizó las contradicciones hasta alcanzar el punto de ruptura con los signos de los tiempos.

Pío IX presidiendo el Concilio Vaticano I
Convencido de la universalidad de su gobierno y en contra del parecer de Antonelli, Pío IX convocó al Concilio Vaticano I, que se inauguró en diciembre de 1869 con la presencia de 792 obispos, entre ellos 21 de América Latina. Uno de los objetivos del Papa era incluir el Syllabus en la agenda. La resistencia de un grupo de cardenales y obispos —se señala que un 20%— lo impidió. Pero todos tenían presente el fallido experimento liberal y sus sangrientas consecuencias, de modo que era imposible que el Concilio no aceptara que los errores políticos del mundo moderno eran realmente errores y que requerían corrección por parte de la Iglesia. Se afirma que fue también ese mismo porcentaje de prelados el que se opuso, retirándose antes de la votación, al decreto Pastor aeternus, mediante el cual el Concilio declaró como dogma la infalibilidad del Papa cuando se pronuncia ex-cathedra en materia de dogma y moral (Chadwick 2002, 197-214).
Aplicación de la hermenéutica de Benedicto XVI al Syllabus
Pues bien, si aplicamos el principio crítico de Benedicto XVI a las cuatro proposiciones del Syllabus que he seleccionado —una técnica, dicho sea de paso, ya usada en el siglo XIX por Félix Dupanloup, Obispo de Orleans, con el mismo propósito (Chadwick 2002, 178)—, podemos producir los siguientes teoremas:
(1) En principio sigue siendo un error que la Iglesia esté separada del Estado, porque la separación genera dos órdenes paralelos que no se intersecan, lo que condena al orden eclesiástico a la superficialidad y a su prescindencia. Pero, en contexto, hoy ya no es un error, pues el Estado moderno ha comprendido que no puede forzar a nadie a creer.
(2) Que la filosofía y la ética se hayan emancipado de la autoridad divina y eclesiástica sigue siendo un error in toto para Benedicto XVI —es un componente fundamental de su cruzada contra el relativismo—, porque, al perder el horizonte de la trascendencia en su comprensión del ser y de la vida humana, convierten a la religión católica en una opción cultural más entre otras.
(3) En principio sigue siendo un error creer que no conviene que la religión católica sea la única religión del Estado, aunque en contexto ha dejado de ser un error, porque en función de la paz social conviene más la neutralidad estatal.
(4) En principio sigue siendo un error creer que el Papa pueda y deba reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Pero, en contexto, no es un error, a condición de que esas novedades se comprendan en el horizonte de la trascendencia. Fuera de esa condición, no hay transigencia posible.
En resumen, la evidencia histórica coloca al modelo de gobierno monárquico de la Iglesia en los antípodas de la cultura ética y política de las democracias liberales, de modo que la tensión es inevitable y demanda una hermenéutica especial de los vínculos con el Estado y la cultura moderna.
* * *
Dos notas para finalizar este punto: (1) Cuando a inicios del siglo XX subió al trono Pío X (1903-1914), lo primero que dispuso fue la anulación de la política de apertura al mundo moderno de su antecesor, León XIII (1878-1903). La defensa del catolicismo para la restauración de la sociedad cristiana en Europa significaba para Pío X, entre otras cosas, intransigencia con las pretensiones de modernización en el ámbito eclesiástico; rechazo de las tendencias liberales de la Iglesia católica de los Estados Unidos; condena de las ideas democráticas en los sindicatos católicos; y, sobre todo, la definición de una política antimodernista más eficiente. (Steimer 2010, 165-167).
(2) En 1970, como reacción a los decretos del Vaticano II, el Arzobispo ultra-derechista francés, Marcel Lefebvre, fundó la Sociedad de San Pío X. Lefebvre había sido miembro de una comisión preparatoria del Vaticano II y se había opuesto a la cuestión de la libertad religiosa. Tiempo después recibió varias amonestaciones y dos suspensiones por parte de Paulo VI, debido a ordenaciones sacerdotales no autorizadas y a declaraciones públicas contrarias al Concilio. En 1988, a pesar de una prohibición expresa de Juan Pablo II, Lefebvre consagró a cuatro obispos. Roma excomulgó a los cinco.